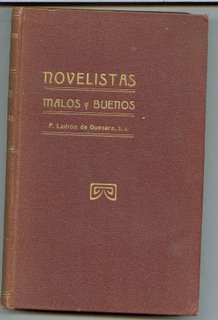Se está jugando en Madrid un torneo de tenis femenino donde participan las principales
estrellas mundiales de este deporte. O
las mejores raquetas, si prefieren la metonimia consagrada en la jerga del ramo. Con tan fausto motivo la prensa ha sacado a relucir la palabra
glamour. Me presto a hacer de recogepelotas, y tomo unos pocos titulares encontrados en la red: «
Madrid se sumerge en el tenis-glamour» (
El Mundo); «
Sharapova-Dementieva: glamour ruso en el Arena» (
As); «
El glamour forma parte de Sharapova» (
Univisión); «
El tenis glamour» (
Diario de Yucatán).
Otra vez a vueltas con el
glamour. El término tiene su origen –faltaría más- en la lengua inglesa, donde había sido poco empleado hasta que, allá por los años 30 y 40 del pasado siglo, entró en el celuloide. Con él se expresaba el atractivo que inspiraban en los espectadores algunas actrices de particular renombre y agraciada estampa, en especial las protagonistas de películas
de amor y lujo.
Pero hoy se ha extendido hasta límites insospechados, y el «glamour» o «glamur» es una especie de sello de distinción aplicado tanto a una persona como a una indumentaria como a un acontecimiento social. Algo o alguien tiene glamour cuando así lo deciden los patriarcas de la moda o los cronistas de sociedad, sin que se sepa muy bien a qué diablos se refieren. Unas veces es elegancia, señorío o esplendor; otras, simpatía, hechizo o encanto personal. No hay reglas ni cánones para que algo sea glamuroso, y eso hace que el oyente sea libre de considerarlo sinónimo de
cursi,
relamido,
empingorotado,
currutaco o
gomoso. El riesgo de las palabras aromáticas –y esta lo es- radica en que se pueden volver apestosas. Abran la ventana, que no hay quien soporte tanta memez.
(La fotografía, de 20minutos)